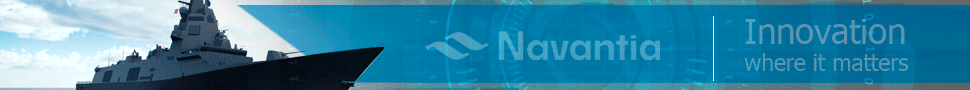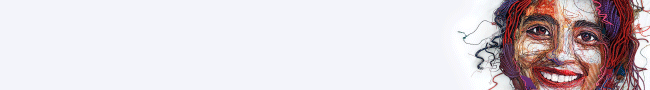La figura del terrorista o el combatiente suicida, tal como hoy la conocemos, es relativamente moderna. De hecho, solo la invención de los explosivos hizo posible que alguien pudiera causar un elevado número de bajas en las filas adversarias mediante acciones que provocasen su propia muerte. Pero desde tiempos antiguos se tienen noticias de combatientes o terroristas que, aunque no se causaban la muerte por propia mano, renunciaban a cualquier medida de protección, con tal de acabar con la vida de su víctima.
A lo largo de la Historia, el impacto de los suicidas utilizados como arma ofensiva ha seguido unas pautas bastante constantes, que podrían resumirse en un enorme efecto psicológico, pero resultados materiales limitados. Han provocado esencialmente terror y, por eso, constituyen un arma muy eficaz en manos de organizaciones terroristas. Pero sus capacidades para conseguir ventajas militares reales han sido en general escasas, incluso cuando se los ha utilizado de forma masiva. En la Antigüedad Clásica, el suicidio no era tanto un procedimiento de lucha como una forma de escapar a la deshonra. Los jefes militares griegos, y sobre todo romanos, se suicidaban con frecuencia si habían sufrido una derrota vergonzosa. Y sus adversarios lo hacían también con frecuencia, matando también a sus familias para evitar la humillación de la esclavitud, como ocurrió en Numancia.
Sin embargo, existía ya entonces un tipo de combatiente que renunciaba a las más elementales normas de protección en combate, con tal de abatir a su adversario. El ejemplo más conocido era el berserker nórdico, al que se le atribuían poderes sobrenaturales. Se lanzaban al combate apenas cubiertos con pieles y mostraban una furia incontrolable, que se atribuía al hecho de encontrarse poseídos por el espíritu de un oso o un lobo. La causa real de este estado furioso tenía probablemente más que ver con la ingestión masiva de alcohol y hongos alucinógenos, aunque también se apunta a algún tipo de sintomatología epiléptica hereditaria. Debieron causar un enorme impacto psicológico entre las víctimas de las incursiones vikingas, normalmente poblaciones civiles defendidas por milicias improvisadas. Pero su efecto contra tropas bien organizadas y disciplinadas debía ser bastante contraproducente y acababa habitualmente con la muerte del guerrero. De hecho, su figura se debilita rápidamente en la tradición vikinga, cuando los pueblos nórdicos pasan de simples saqueadores a ejércitos organizados, debiendo combatir contra fuerzas enemigas cada vez más potentes.
La decadencia de los vikingos coincide con la aparición de un movimiento religioso que algunos identifican como el más claro antecedente del actual terrorismo islamista: la orden de los Asesinos ismailitas nazaríes. Los Asesinos eran una secta chiíta, liderada por el misterioso viejo de la montaña desde la fortaleza caucásica de Alamut. Su nombre provenía de la palabra hashashyyn (literalmente adicto al hashish), que posteriormente fue adoptada por los cruzados franceses como assassin. Se decía que muchos miembros de la secta eran drogados con hashish en Alamut, haciéndoles creer que se encontraban en el Paraíso y prometiéndoles el regreso a él si cumplían su misión.
.jpg)
El guerrero representado a la derecha, cubierto con una piel de lobo, es probablemente un “berserker” (placa grabada del siglo VII-VIII encontrada en Suecia).
Los Asesinos dirigían sus ataques especialmente contra los dirigentes musulmanes de Oriente Medio, a los que consideraban desviados y heréticos. Para ello utilizaban elaborados procedimientos, incluyendo el uso de sicarios suicidas, que a veces empleaban años en complejas tareas de infiltración en el círculo íntimo de la persona a la que debían asesinar. Algunos de ellos llegaron a alcanzar posiciones de cierta relevancia en la guardia personal o en la corte de los emires y sultanes sirios, turcos y egipcios. Cuando recibían la orden de consumar el asesinato lo hacían sin ninguna precaución por su seguridad personal, permaneciendo pasivos tras el crimen y dejando con frecuencia que la escolta del asesinado los despedazase.
Pero su efecto fue más psicológico que real. Las historias sobre asesinos ismailitas infiltrados en cuerpos de guardia, cortes y harenes estremecieron a los dirigentes de Oriente Medio por siglos, pero el número de asesinados fue reducido. Y aunque los Asesinos llegaron a controlar algunas remotas regiones en el Norte del Creciente Fértil, fueron progresivamente arrinconados y, finalmente, aniquilados por los mongoles en el siglo XIII. En el siglo XV, la pólvora era ya un elemento habitual en los campos de batalla y su aparición permitía en teoría utilizar portadores de explosivos suicidas. Sin embargo, ese uso no se produjo más que de forma esporádica y espontánea entre algunos combatientes, normalmente zapadores y minadores en operaciones de asedio de plazas fuertes que, desesperados y desorientados por los terribles combates en minas y galerías subterráneas, se hacían saltar por los aires, llevándose con ellos a un puñado de enemigos.
Los combatientes suicidas
Algunos casos de combatientes suicidas aparecieron de cuando en cuando a lo largo de las guerras coloniales entre los siglos XVIII y XX. Uno de los más conocidos fue el de los juramentados filipinos, una versión moderna del berserker, que se convirtió en pesadilla para los oficiales españoles y norteamericanos destinados en el archipiélago. Eran utilizados por las guerrillas que proliferaban entre la población musulmana del Sur del país, a quien los españoles bautizaron como moros. Su táctica habitual era ocultar armas blancas entre sus ropas y lanzarse súbita y furiosamente contra su víctima, a ser posible un oficial. Tenían fama de invulnerabilidad ante las armas de fuego, y hubo ocasiones en las que lograron abatir a su víctima incluso después de haber recibido varios impactos de bala. De hecho, una de las consecuencias de su actuación fue que, tanto españoles como norteamericanos, dotasen a sus oficiales con armas cortas de considerable potencia (calibre 9 largo español o 45 norteamericano). Sin embargo, pese a lo dramático de sus acciones, su efecto real en la lucha contra el colonizador no pasó de ser anecdótico.
Fue en la II Guerra Mundial (SGM) cuando el combatiente suicida se utilizó en mayor número, con más medios y empleando procedimientos bien coordinados. Las Fuerzas Armadas japonesas, que hacían una interpretación un tanto desviada de la tradición samurai de indiferencia ante la muerte, fueron las que más confiaron en que la conversión de sus soldados en suicidas les proporcionaría la ventaja en el campo de batalla. La experiencia fue en general muy negativa. La Infantería nipona empleaba con cierta frecuencia el procedimiento del ataque banzai, que consistía en una carga masiva en campo abierto, cuyos participantes mostraban una indiferencia total ante el fuego enemigo. El procedimiento estaba inicialmente pensado como último recurso para garantizar una muerte honorable en combate. Pero pronto los entusiastas oficiales japoneses utilizaron las cargas banzai de forma generalizada, esperando con ello aterrorizar a sus adversarios norteamericanos y británicos, con el resultado habitual de un enorme derroche de vidas en inútiles matanzas.
En algunos casos, como en la batalla de Guadacanal (1942-43), los japoneses se mostraron inicialmente muy hábiles arrinconando a sus adversarios, gracias a su enorme habilidad para la infiltración en terreno selvático, sólo para ser después rápidamente aniquilados por su obsesión en lanzar cargas banzai. De hecho, el coste humano de este procedimiento era tan elevado y su eficacia tan insignificante, que, a partir de 1943, se emitieron instrucciones para que su utilización quedase restringida a su propósito original de garantizar una muerte honorable cuando no quedase otro recurso. No obstante, los procedimientos suicidas se mantuvieron para algunos cometidos específicos, como la lucha contra los carros de combate.
.jpg)
Una de las fotografías más famosas de un ataque “kamikaze”: un A6M “Zero” se lanza sobre el acorazado USS “Missouri”. Pese al dramatismo de la imagen el impacto no causó bajas entre la tripulación.
Los cañones contracarro de la infantería japonesa eran tan escasos y de calidad tan baja que se hizo necesario improvisar otros procedimientos para combatir a los blindados enemigos. Uno de los más populares fue utilizar una carga explosiva fijada al extremo de una pértiga de bambú empuñada por un soldado. Lógicamente, la explosión mataba al portador en la mayoría de los casos y, de nuevo, la eficacia del procedimiento era bastante discutible. La mayoría de los soldados que lo utilizaron fueron abatidos por la Infantería enemiga que protegía a los carros, antes de poder siquiera acercarse a su objetivo.
El uso más famoso de combatientes suicidas tendría lugar a partir de 1944. La previsible eficacia de la combinación de un piloto suicida y un avión cargado con bombas no había pasado inadvertida a los mandos nipones. En los primeros años de la guerra ya se produjeron casos esporádicos de pilotos que se lanzaban sobre un buque enemigo después que su avión fuera alcanzado por la defensa antiaérea. Algunos se produjeron incluso en las filas norteamericanas. Pero, a partir de 1943, tanto la Fuerza Aérea Naval como la Aviación del Ejército japonés parecían incapaces de causar daños significativos a la flota enemiga. La pérdida de aviones y pilotos experimentados, así como la aparición de nuevos modelos de cazas, como el F-4 Corsair, muy superiores a los propios, eran las razones principales de esta falta de eficacia.
Los “kamikaze”
Como consecuencia, la realización de ataques suicidas en masa parecía la única forma de conseguir penetrar en los sistemas defensivos enemigos con pilotos inexpertos y aviones obsoletos. La primera unidad de pilotos suicidas se organizó en Filipinas durante la preparación del desembarco norteamericano en Luzón, a finales de 1944. Pese a que el término kamikaze (viento divino) es el que más se ha utilizado en Occidente para designar a estos pilotos, en Japón resulta más frecuente referirse a ellos como tokkotai, por el acrónimo de Unidad Especial de Ataque (Tokubetsu Kogeki Tai). La novedad, y el hecho de que se utilizasen pilotos relativamente experimentados, permitió a los japoneses causar daños apreciables a la flota enemiga. En las batallas por las Filipinas un centenar de buques fueron alcanzados, de los que quizás 16 se fueron a pique, entre ellos dos portaaviones de escolta. Pero la combinación en el uso de kamikazes con ataques aéreos convencionales hacía difícil diferenciar las bajas causadas por unos y otros.
Por otro lado, la eficacia de los ataques era relativa. La mayoría de los aparatos se derribaban antes siquiera de acercarse a sus objetivos y los que lograban penetrar tenían pocas posibilidades de elegir adecuadamente su blanco. El impacto de un avión con una bomba de 250 kg. no causaba habitualmente daños excesivos en los buques de cierto tamaño, por lo que la peor parte se la llevaban los escoltas y navíos auxiliares de pequeño tonelaje. En realidad, los ataques suicidas apenas causaron ciertas dificultades a las operaciones norteamericanas en Filipinas, que terminaron con la destrucción de gran parte de la Flota Japonesa en la Batalla del Golfo de Leyte y con el desembarco sin excesivos contratiempos en la isla de Luzón.
Los tokkotai se utilizaron de nuevo en pequeño número en Iwo Jima, pero su empleo en masa se produjo durante la Batalla de Okinawa, en la primavera de 1945. A esas alturas, el mando japonés había tenido tiempo de perfeccionar sus procedimientos de ataque y estaba en condiciones de lanzar operaciones tokkotai masivas, con la protección de cortinas de cazas y combinadas con las nuevas bombas tripuladas Ohka, propulsadas por un motor a reacción y transportadas por bombarderos medios hasta las proximidades del objetivo. En ocasiones, estas acciones fueron coordinadas con ataques suicidas también desde el mar, mediante torpedos tripulados o incluso lanzando los buques supervivientes de la Armada Imperial a misiones sin retorno, como fue el caso del famoso acorazado Yamato.
Este despliegue de medios y planificación causó daños considerables a las flotas norteamericana y británica, pero se mostró insuficiente para cambiar el curso de la batalla. La mayoría de los buques alcanzados sobrevivieron a los ataques y se mantuvieron operativos, aunque en ocasiones se produjeron bajas considerables entre sus tripulaciones. En total fueron alcanzados por kamikazes unos 200 buques, de los que 20 se hundieron, la mayoría destructores y buques auxiliares. Las bajas entre las tripulaciones llegaron a las 10.000, la mitad de ellos muertos, aunque una parte de ellas fue causada por ataques convencionales. Por su parte las fuerzas japonesas perdieron unos 3.500 aviones en combate sobre Okinawa, de los cuales unos 1.500 eran kamikazes, y una gran parte de los restantes fueron derribados mientras intentaban proteger y apoyar a los pilotos suicidas.
La Batalla de Okinawa supuso el mayor experimento en el uso de tácticas suicidas en un conflicto convencional. Pero sus resultados, aunque probablemente mayores a los que hubieran conseguido las fuerzas aéreas japonesas si hubieran utilizado exclusivamente procedimientos convencionales, no fueron en absoluto decisivos. Tras SGM, el uso de suicidas se ha restringido al campo del terrorismo, donde como se ha apuntado previamente, permite obtener los máximos efectos psicológicos. En los años sesenta y setenta, el recurso al suicidio se utilizó esporádicamente por algunos miembros de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y grupos afines. Pero se trataba más bien de terroristas que se quitaban la vida para evitar ser capturados.
El terrorismo
En los años ochenta, los grupos terroristas chiitas libaneses introdujeron una dramática novedad, combinando el terrorismo suicida con el uso de coches y camiones bomba. Los vehículos permitían transportar una enorme cantidad de explosivos y, gracias a su movilidad, podían aproximarse rápidamente al objetivo. En 1983, suicidas destruyeron la Embajada norteamericana en Beirut (63 muertos), el Cuartel General del 1er Batallón de Marines (241) y el acuartelamiento de la 3ª Compañía del 1er Regimiento Paracaidista francés (54 muertos). En esta ocasión, la novedad de los procedimientos permitió conseguir un efecto superior al habitual. Las fuerzas internacionales en el Líbano terminaron por replegarse del país, decisión en la que tuvieron mucho que ver los terribles efectos de estos ataques. Sin embargo, las milicias libanesas, especialmente Hezbollah, que de alguna manera se consolidó como líder entre las chiítas, abandonó progresivamente estos procedimientos, por considerar que asociaban su imagen a la de un grupo terrorista.
.bmp)
Las tristes consecuencias de una carga “banzai”: cadáveres de soldados japoneses yacen amontonados tras uno de los primeros ataques contra las tropas norteamericanas en Guadalcanal (1942).
Hezbollah se dedicó a perfeccionar otros métodos tácticos, entre los que destacó el uso de artefactos explosivos improvisados (IED), con los que consiguió resultados bastante notables en su lucha contra las fuerzas israelíes en el Sur del Líbano. El relevo en el uso de ataques suicidas pasó de nuevo a las diversas milicias palestinas, que comenzaron a utilizar terroristas que portaban el explosivo camuflado entre sus ropas. El método tenía la ventaja de que una persona a pie podía penetrar en lugares en los que el tráfico estaba restringido e incluso en recintos cerrados, lo que compensaba con creces lo limitado de la carga explosiva que podía llevar. Se afirma con frecuencia que las milicias palestinas copiaron el procedimiento de los Tigres Tamiles, un grupo armado que combatía por la secesión del Norte de Sri Lanka, pero lo cierto es que ambos comenzaron a utilizar los ataques suicidas prácticamente a la vez.
Los suicidas a pie fueron utilizados con mucha frecuencia en la primera y, sobre todo, la segunda Intifada. Aunque inicialmente se empleaban contra objetivos militares, pronto se amplió su utilización a los civiles, en los que se conseguía un mayor efecto psicológico. La campaña de Hamas en el interior de Israel en 2002-03, dirigida contra restaurantes y autobuses de pasajeros, fue especialmente sangrienta. Sin embargo, el empleo de estas tácticas brutales y la muerte indiscriminada de civiles quitó a las organizaciones palestinas mucha de la legitimidad de su causa y del apoyo internacional. Pese a que sembraron el pánico en Israel, los ataques suicidas también proporcionaron manos libres al Estado hebreo para ejercer una dura represión, que terminó por aplastar la Intifada sin que los palestinos hubiesen conseguido ninguna ventaja política.
Pero el ataque suicida más espectacular de la Historia no iba a tener lugar en Oriente Medio. Desde principios de los años noventa algunos grupos radicales islámicos, integrados en una alta proporción por voluntarios veteranos de la lucha contra los soviéticos en Afganistán, volvieron sus agresivas intenciones contra Occidente. Entre ellos pronto destacó el conocido familiarmente como Al Qaeda, organizado por el saudí Osama Bin Laden. Comenzó a utilizar suicidas en atentados contra las tropas norteamericanas estacionadas en Arabia Saudita y en 1998 causaron más de 200 muertos en el ataque de dos terroristas contra las embajadas norteamericanas en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania). En el año 2000 otro averió gravemente al destructor USS Cole, estrellándose contra él con una lancha cargada de explosivos mientras estaba atracado en el puerto de Adén (Yemen), causando la muerte a 17 de sus tripulantes
Sin embargo, la organización de Bin Laden quería golpear con fuerza en el propio territorio norteamericano, algo que ya había conseguido otro grupo terrorista islámico en 1993, al hacer explosionar una furgoneta cargada de explosivos en los sótanos del World Trade Center de Nueva York. Pero Bin Laden ideó un plan pasmoso por su combinación de simplicidad y posibilidades devastadoras, pero, sobre todo, porque requería un tipo de terrorista suicida capaz de actuar con extrema frialdad. Las características y consecuencias de los atentados del 11-S sobre las torres del World Trade Center y el Pentágono son ya sobradamente conocidas. Pero cabe destacar que parte de sus autores pasaron una larga temporada en Estados Unidos, aprendieron a pilotar aviones comerciales, los secuestraron con armas rudimentarias y los estrellaron con todo su pasaje a bordo contra los objetivos.
Esa capacidad para realizar atentados suicidas con frialdad, planificación y coordinación entre diversos terroristas es realmente excepcional. De hecho, parece ser que varios grupos de terroristas anteriores fueron desechados por inadecuados por el propio Bin Laden. La desgraciadamente excepcional actuación de los terroristas, unida al carácter aparentemente descabellado del plan, permitió que éste tuviera un siniestro éxito. Sencillamente, nadie esperaba un ataque tan ambicioso en sus fines y económico en los medios utilizados. Todas estas circunstancias excepcionales hicieron que los atentados del 11-S constituyeran el caso de terrorismo suicida más influyente de la Historia. La inevitable reacción norteamericana al devastador ataque sobre su propio suelo, muy probablemente prevista y buscada por los propios autores, abrió una siniestra era del terrorismo suicida. Las operaciones militares en Afganistán e Irak proporcionaron nuevos escenarios para la Yihad, atrayendo a voluntarios de todo el mundo islámico, ávidos de imitar a los terroristas de Nueva York y Washington.
La nueva era
Pero esta utilización masiva de suicidas tuvo nuevamente resultados muy discutibles. En Irak, su uso inicial resultó beneficioso para la insurgencia, no tanto por sus efectos materiales sobre las fuerzas norteamericanas, como por el efecto psicológico que causaban. Obsesionados por la protección propia y temerosos de que cualquier iraquí pudiera ser un terrorista suicida, los soldados norteamericanos se separaron totalmente de la población local, refugiándose en complejos fortificados, patrullando casi exclusivamente en vehículos blindados y causando cientos de bajas civiles en controles de carretera. La consecuencia fue que la mayoría de la población, que los había recibido con esperanza, comenzó a verlos como auténticos invasores, lejanos, hostiles e incomprensibles.
.jpg)
Puesto de control en Afganistán: la permanente amenaza de un ataque suicida obliga a multiplicar el número de estos puestos e incrementa la actitud desconfiada de los soldados que los protegen.
Sin embargo, el propio nihilismo de los ataques suicidas se volvía en su contra. Cuando se utilizaron masivamente, en el marco de la guerra civil larvada entre chiítas y sunníes, causaron inmensas matanzas en mercados, estaciones de autobús y colas de jóvenes buscando trabajo en la Policía y el Ejército iraquí. Esa fue una de las razones principales para que muchos grupos insurgentes sunníes decidieran romper relaciones con los terroristas vinculados a Al Qaeda, e incluso llegasen a aliarse con los norteamericanos para combatirlos. Así pues, el terrorismo suicida fue una de las causas de la fractura interna en las filas insurgentes, que permitió al general David Petraeus cambiar el signo del conflicto a partir de 2007.
En Afganistán, el uso de suicidas fue inicialmente muy limitado, pues tal práctica no se considera adecuada entre las tribus pashtún que integran la mayor parte de la insurgencia. Los primeros eran voluntarios llegados desde Pakistán y otros países de la zona. Pero gradualmente los grupos talibán más afines a Al Qaeda comenzaron a considerar la conveniencia de recurrir a este procedimiento. Los efectos fueron muy similares a los conseguidos en Irak, aislando a las fuerzas internacionales de la población local. Sin embargo, los líderes talibán han mantenido en general un control bastante estricto sobre el empleo de terroristas suicidas, evitando los atentados masivos contra la población civil, que se convirtieron en normales en Irak.
En general, los suicidas en Afganistán se utilizan contra objetivos muy específicos, normalmente relacionados con las fuerzas extranjeras y locales, el Gobierno o las organizaciones internacionales que trabajan en el país. Resulta frecuente que se realicen ataques combinados de terroristas suicidas y grupos armados, que les abren paso o refuerzan su acción. Y, además, ha aparecido un tipo de terrorista suicida especialmente inquietante, heredero directo de los procedimientos de los Asesinos ismailitas. Su procedimiento es infiltrarse en las filas de la Policía o el Ejército afgano, con el objetivo de aprovechar la primera oportunidad para utilizar su arma contra los asesores extranjeros que los adiestran. Este tipo de atentado ha causado ya numerosas bajas, entre ellas las del capitán Galera y el alférez Bravo, ambos guardias civiles, en Qala e Naw, en agosto de 2010. Y han creado un sentimiento de inseguridad entre el personal encargado de formar a las fuerzas afganas. El refuerzo de las precauciones para evitar este tipo de ataques provoca inevitablemente el distanciamiento entre los instructores internacionales y los voluntarios afganos a los que entrenan.
Sin embargo, y al igual que en Irak y en Líbano, no han sido los terroristas suicidas los que más éxitos han proporcionado a los insurgentes, sino el empleo masivo de artefactos explosivos improvisados, responsables de más del 60 por ciento de las bajas causadas a las fuerzas multinacionales. Así pues, la utilización de tácticas suicidas en acciones terroristas y conflictos armados, aparte del evidente horror que supone, ha proporcionado ventajas limitadas y muy discutibles, e incluso a veces su uso ha sido contraproducente. Sus resultados más espectaculares han tenido lugar cuando se ha podido aprovechar la sorpresa y el impacto psicológico que siempre produce el uso de suicidas y se han encontrado terroristas capaces de sobreponerse a su muerte inminente y actuar con frialdad. Pero su empleo prolongado casi siempre termina en fracaso, pues da tiempo al adversario a desarrollar tácticas para neutralizar su acción, y socava irremediablemente el prestigio moral del bando que los utiliza.
No obstante, en el marco de las actuales campañas contrainsurgencia, uno de los efectos más negativos de los terroristas suicidas es conseguir el divorcio entre las fuerzas contrainsurgentes y la población local. El miedo a sufrir un atentado suicida lleva a adoptar medidas muy estrictas de protección de la fuerza, que terminan por enemistar y hasta enfrentar a militares y policías con los civiles. En pocas palabras, puede decirse que el uso de combatientes y terroristas suicidas está lejos de proporcionar los efectos decisivos y casi milagrosos que a veces se le atribuye. Pero no se debe menospreciar su capacidad para golpear la moral de las fuerzas militares propias y, sobre todo, de la población civil.
Revista Defensa nº 397, mayo 2011, José Luis Calvo Albero